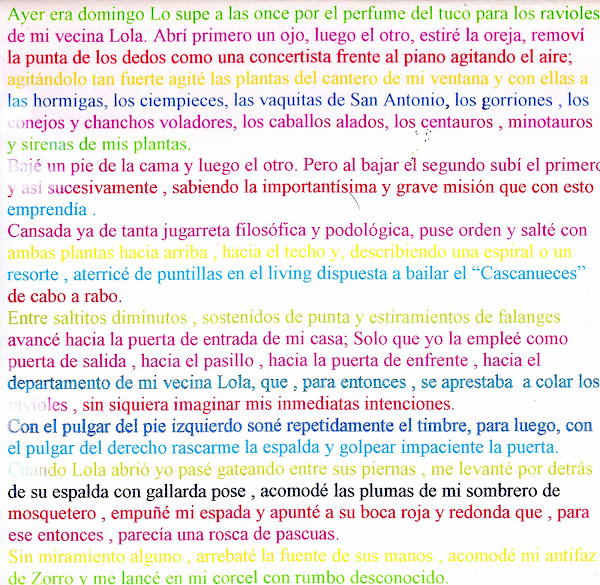Yerbas Literarias- Un espacio para disfrutar
Los críticos critican lo que los hacedores hacen.Y, siempre,pero siempre, se quedan mirando al borde del camino.Será por eso que prefiero la palabra escrita a la palabra hablada. Sabe Dios cuántas veces un personaje dice o hace lo que su autor no puede. O cuántas veces más un verso, una palabra o una imagen resuelven tantas horas de fatigadas cavilaciones. De tal suerte, es desde este ser y de este hacer que salen las historias.Historias que te cuento, historias que me cuento, como cuando niños. Historias impresas en el cuero, en lo profundo del alma. De niña imaginaba que los escritores eran señores importantes pertenecientes al pasado. Todos ellos muertos, sabios y lejanos.Ya en la adolecencia el escritor pasó a ser para mí una especie de Robinson Crusoe iluminado. El artista era un ser raro, un elegido de las musas, que tocado por la varita mágica de la inspiración llegaba desde su soledad esclarecida hasta nosotros, simples mortales.Hoy se que todos tenemos una historia que contar y que escuchar. Una historia escrita en nuestros cuerpos, en nuestros días y en nuestras almas.Para toda boca hay una oreja y viceversa. Nuestras vidas se nutren de estas vidas de tinta que anidan en el papel. Sin ellas nuestro mundo se reduce a un vulgar inventario de objetos que se miran y se tocan. Y si la soledad y el silencio son la levadura necesaria para nuestras invenciones, es en el compartir en donde cobran verdadera existencia. Como Pinocho.Y aquí otra vez el cuento empieza
martes, 9 de diciembre de 2008
HORMIGONARIO O LA CHULETA DE PUNTA DE PESTE
EL día en que la Hormigata desidiose a tirar la chancleta fue un escándalo en el barrio del barro. Claro que, un escándalo silencioso, ya que las hormigas se frotan las antenas para comunicarse, y así frota que te frota se produjo un refrote antenal descomúnico que casi incendia los pastorales.
Resulta que la hormiga Capatata tomó “prestadas” las reservas de toda la hormindad y se fue al Conrad de Punta de Peste. Al principio iba ganando: metía hojitas en el tragahojas. Las ranitas de colores cagaban frambuesas si el jugador ganaba o eructaban diablos en su cara cuando éste perdía. Ahí se ganó un fruto rojo, un poco maloliente. Jugó al Black Jack y ganó una naranja Cepita.
Pero lo terrible se vino en la Chuleta. Cuantas más hojas apostabamásperdíaymásqueríaapostarymásapostabaymásperdíayentoncesmásapostaba y todo así hasta que se jugó la corona de granitos de azúcar de La reina de Inglaterra.
Y la perdió.
Y quedó como Adán, tapada con una hojita de parra. Y encima sin Eva. Y encima sin la mona Chita, tampoco.
Fue entonces que fue
Que de atrás del fino
Cortinado de terciopeló
Rodando salió
Colorada, hinchada ,inflada
De risa cagada
La turra cigarra
Que durante 20 años
Juntó que juntó
Para ponerse el casino
Al que la Hormigata vino
Y todo perdió
Y así de jodida la historia acabó.
Moraleja: el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
CHACAL
Hola, Tagarna, como vos dirás.
Se que estás observándome detrás del vidrio negro de tus anteojos, que no logran disimularte en lo más mínimo. Es más, delatan tu voracidad de chacal, tu servilismo. Hoy me seguiste todo el día, te mandaron seguirme.
Tu presencia depredadora se agolpa en mis músculos con un terror que es casi deseo, se anuda el estómago, me agito, tengo una erección. Casi podría decir que ¿gozo?
Una clase de terror que se parece al deseo…
Me veo cayendo en tus garras, cazado como el perro vagabundo a manos de la perrera.
Hace frío, me duele la cara como después de llorar días enteros, pero hoy te voy a llevar de paseo: ¿sabés lo qué es un paseo o ya te olvidaste, como olvidaste tantas cosas? Caminar, por ejemplo.
Ahora, siempre merodeando en ese auto feo que te dieron y que te sacarán, cuando ya no les sirvas, amigo.
Recorreremos vanamente los barcitos, las librerías, las galerías, conseguiré algún disco. Vos, obediente como mi ángel de la guarda.
¿Te encanta pensar en mi caída, no basura? Mi dignidad resuelta al flagelo y mi cuerpo entregado al desguace lento de tu goce.
Querrás nombres para justificar tu puesto. Querrás preñar de zombies tu morada y estarás orgulloso de ello.
Ha caído la noche. Las oscuras callecitas del barrio harán más discreta tu tarea.
A mis espaldas oigo el ruido seco de la puerta del Falcon.
Corrés hacia mí.
Llevo a mi lengua la pastilla que traía preparada para cuando ésto pasara.
Chau, viejo. Fallaste. Nos vemos en el infierno.
Habano con aroma a hombre
HABANO CON AROMA A HOMBRE
Era una noche bochornosa. Ese verano se anunciaba tórrido para los pueblecitos del trópico. La tierra se partía de puro sol de la hora de la siesta. Los arbustos amarilleaban, en lugar del verde del verano. Bernarda se levantó del catre, secó una gota que bajaba por su sien. Se llevó el dedo a la lengua: era salada. De pequeña le había dicho que la luna era de sal y esta noche el espejo de sal embellecía los lirios de la niña Agustina.
De pronto, tomó el atadito y saltando los cuerpos de los hombres se hizo a la carrera.
La niña Agustina. Su amada niña. Bernarda tenía apenas trece años cuándo Agustina nació. Acababa de tener a Ramón, un negrito que le vivió apenas
seis días, nadie sabe porqué. Fue por eso que la habían llevado a la casa de la hacienda para amamantar a la niña.
En el balcón, el Señor Pedro había hecho poner la mecedora de caña con mosquitero, para que no pasaran tanto calor. Doña Inmaculada, la madre de Agustina, siempre estaba en su habitación. Apenas bajaba o hablaba con nadie. Tan enferma, la pobrecita.
De esa primera vez quedó en la cabeza de Bernarda una imagen imborrable: Las voraces mejillitas tan, tan blancas, lechosas contra su seno renegrido, lustroso.
Don Juliano apareció por vez primera el día que la niña estaba mala. El Doctor dictaminó que se trataba de un empacho y le puso un emplasto de hierbas y pidió examinar a la nodriza por el caso de que estuviese incubando alguna peste. Juliano palpó suavemente los pechos abundantes de Bernarda, que sólo podía esquivar su mirada sin saber lo que sentir.
ElDoctor dijo que la negra estaba perfectamente sana, pero lo mismo, ese día, Don Pedro la hizo azotar por haber alimentado a la niña en exceso.
Bernarda nunca supo si amó a ese Doctor Solterón, ya entrado en años o lo suyo era la sumisión heredada de generación en generación desde épocas ancestrales.
Lo cierto es que Don Juliano comenzó a pagarle a Don Pedro para llevarla una vez a la semana al caserón que había compartido con su difunta madre.
Ella nunca hablaba. El sí. Le contaba cosas de lugares extraños, ponía música en la fonola. Le mostraba libros con figuras muy coloridas.
Al atardecer, prendía unos habanos que lo perfumaban todo a hombre. En su ropa blanca –la de ella- quedaban los girones de aquel aroma para cuando era devuelta puntualmente a la hacienda.
Ella se había olvidado de cómo era llorar, entonces, en el camino de vuelta, fijaba la vista en el borde amarillo de juncos sintiendo algo parecido a la nada, la nada misma. El destino destinado a repetirse tercamente desde siempre o desde nunca.
Pasaron los años.
Agustina ya era una señorita al cuidado de su ama.
Don Juliano, grande ya, decidió comprar a Bernarda. Pero no como esclava. Era un secreto a voces que él se había enamorado de la mujer.
Fue por eso que Don Pedro rehusó venderla al Doctor, aunque Agustina se hincara rogándole a su padre por la libertad de Bernarda; la "Aristocracia del pueblo" desaprobaba por completo ese amor. Juntas se abrazaron y la niña capaz de renunciar por amor, lloró abundantemente las penas de Bernarda, que no sabía cómo hacerlo.
Don Juliano, a su vez, apenas la noticia corrió recibió todo tipo de consejos y sermones de los miembros más destacados de la población, por el oprobio que significaba querer casar a una esclava.
En las reuniones muchas damas de bien le eran presentadas para formar una familia al contento de Dios. Después de todo, ningún hombre de La Curia aceptaría bendecir esa unión en sagrado matrimonio.
No hubo caso.
Entonces, el Doctor fue paulatinamente hecho a un lado y silenciosamente hostigado y repudiado.
Los miembros honorables se encargaron de traer de la ciudad al joven Doctor Armesto Buenayre, que pronto recibió la amplia aprobación y complacencia de los ricos del pueblo.
Don Juliano, ya viejo y enfermo, emigró hacia el sur, hacia una tierra menos bendecida, más carente, pero también más solidaria con los desterrados.
Era una noche bochornosa. Ese verano se anunciaba tórrido para los pueblecitos del trópico. La tierra se partía de puro sol de la hora de la siesta. . Bernarda se levantó del catre, secó una gota que bajaba por su sien. Agustina le había entregado en secreto un dinero y joyas para poder subsistir.
Saltando los cuerpos dormidos de los guardias después de una larga noche de alcohol y abuso, corrió, corrió, corrió.
Su travesía duro mucho tiempo… años, tal vez.
Fue apresada y tuvo que escapar nuevamente. Fue despojada de sus pocas pertenencias. Hizo la mayor parte a pie. Se perdió, ya que eran pocos los dispuestos a ayudar a una negra en fuga.
Finalmente llegó. Era de noche, una noche de calor asfixiante. Juliano, en su lecho, respiraba como si el aire fuese pasta de arena. Un rayo de luna iluminaba su perfil y lo volvía hermoso como los lirios de la niña Agustina.
Ella se tendió silenciosa, como siempre, a su lado. El abrió por un segundo los ojos, le tomó la mano, entrelazó sus dedos. Después ella misma encendió un cigarro, uno de esos que impregnan todo con aroma de hombre.
Queda hecho el depósito legal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)