Yerbas Literarias- Un espacio para disfrutar
Los críticos critican lo que los hacedores hacen.Y, siempre,pero siempre, se quedan mirando al borde del camino.Será por eso que prefiero la palabra escrita a la palabra hablada. Sabe Dios cuántas veces un personaje dice o hace lo que su autor no puede. O cuántas veces más un verso, una palabra o una imagen resuelven tantas horas de fatigadas cavilaciones. De tal suerte, es desde este ser y de este hacer que salen las historias.Historias que te cuento, historias que me cuento, como cuando niños. Historias impresas en el cuero, en lo profundo del alma. De niña imaginaba que los escritores eran señores importantes pertenecientes al pasado. Todos ellos muertos, sabios y lejanos.Ya en la adolecencia el escritor pasó a ser para mí una especie de Robinson Crusoe iluminado. El artista era un ser raro, un elegido de las musas, que tocado por la varita mágica de la inspiración llegaba desde su soledad esclarecida hasta nosotros, simples mortales.Hoy se que todos tenemos una historia que contar y que escuchar. Una historia escrita en nuestros cuerpos, en nuestros días y en nuestras almas.Para toda boca hay una oreja y viceversa. Nuestras vidas se nutren de estas vidas de tinta que anidan en el papel. Sin ellas nuestro mundo se reduce a un vulgar inventario de objetos que se miran y se tocan. Y si la soledad y el silencio son la levadura necesaria para nuestras invenciones, es en el compartir en donde cobran verdadera existencia. Como Pinocho.Y aquí otra vez el cuento empieza
jueves, 22 de enero de 2009
NO MATARÁS- Dedicado a Mariano Dorr
Yo nunca había matado ni a una polilla; mucho menos a una mosca (tan portadoras de asquerosas bacterias). En segundo año de la secundaria zafé de descuartizar al sapo en virtud del vahído que me libró de ese experimento horrible llamado “disección”.
Era el preferido de todos mis maestros y todos mis adultos, seguro, por mi sobreadaptación. Mis padres –a quienes no veo desde hace años- me exhibían con orgullo como a una mascota domesticada.
A pesar de todo, los pibes me querían. No era el traga rechazado, porque, por ahí yo, aún prefiriendo la lectura de “La Divina Comedia” al fobal, igual les hacía la pata. Además jamás cometí
delación alguna y era generoso durante las pruebas y con las tareas. Mi vieja me vestía de primera y eso les gustaba mucho a las chicas y yo siempre le hacía la gamba con otra a algún gomía. Eso me hacía querible, creo.
Ya en la adolescencia la cosa se dio vuelta: junto con los granos salió toda mi purulencia interior, tanto tiempo contenida. Odié a mi padre, lo enfrenté violentamente, fui adicto a varias cosas, me uní a una banda que era de lo peor, hasta me fugué de casa.
Fui promiscuo, si es que esa palabra cabe en un varón joven.
Aprendí el arte de la seducción canalla y dejé llorando por los rincones a más de una niña redentora, que se había supuesto mi novia.
Como rebelión a la rebelión, lo que me quedó fue mi compulsión a la lectura, al saber, a la pregunta inquietante por sobre la respuesta tranquilizadora.
Tampoco allí maté a nadie, salvo simbólicamente. A Dios, tal vez, a mis viejos, a mí mismo, a la sociedad toda. Pero solo simbólicamente.
Retomé la cordura (otra vez si cabe la palabra) a eso de los veintiséis. Me gradué como Doctor en Filosofía y mi tesis y mi vocación fueron para el lado de la filosofía del arte, en especial de la literatura.
Por ese entonces, yo era un escritor inédito.
Para costearme la carrera había hecho varios trabajos: en contaduría en una empresa, como repositor en un supermercado, como docente en una primaria, con resultados más o menos indiferentes.
La primera señal vino el día que me comentaron que un conocido de un conocido andaba buscando secretario para el viejito.
El anciano pagaba más que bien ya que el éxito de sus otrora Best Sellers le permitían vivir muy holgadamente. Además, mientra su cuerpo y su humor se lo permitieron, estuvo siempre presente en cuanto medio hubiera (de modo bastante opinable) pero esto le
otorgaba un lugar de privilegio en el inconsciente colectivo ligado a la cultura.
De más está decir que yo lo admiraba y no. Los escritores solemos ser bastante cholulos y por ese entonces yo todo el tiempo me preguntaba ¿cómo hizo Fulano? ¿Cómo será ser Mengano? Y el geronte estaba en mi lista.
Ahora, él veía poco y estaba muy afectado por un problema pulmonar, pero lo instaban a seguir escribiendo, habiendo tantos dispuestos a ocupar ese lugar. Él seguía siendo un gran negocio para las editoriales y no es casual que este conocido que le buscaba escriba fuera de un importante sello.
Me presenté ante esta persona – el Sr. Bronceado- con la actitud de un agresivo vendedor de celulares. Él no tenía opción: yo era el candidato perfecto.
Aproveché la ocasión para presentarle mi obra. El Sr. Bronceado me la devolvió con elegante desinterés. Igual no me descorazoné:
Me había elegido para asistir al escritor. Eso me llevaba a experimentar claramente la segunda señal del plan Universal para mí: un peldaño para mi propia carrera.
Mi familia (manga de hipócritas) estaba orgullosa de mí.
¡Hasta mi padre se disculpó conmigo!
El encuentro con el viejito fue algo desconcertante. No parecía tener la menor gana de escribir algo. Yo no entendía bien qué hacía yo ahí. Hay días en que me parece haber imaginado todo.
Por momentos, eternos, él divagaba sobre todos los temas posibles. Muchas veces sus dichos eran poco felices, por no decir repugnantes; en sus opiniones era reaccionario, misógino, pesimista a ultranza, odiaba a la juventud.
Otras se adormecía en la mesa o en un sillón por un breve lapso, para luego despertar de un humor pésimo. De estar sereno pasaba de golpe a gritar destempladamente porque el gato había entrado, el té se había enfriado o la puerta se había cerrado fuerte con el viento.
En sus actos era despótico, manipulador, intolerante, cruel. Al igual que yo, la mucama tenía que aguantar acusaciones falsas de robo y calificaciones como vaga, cabecita, mala madre.
Se iba de boca seguido con todos (colegas, vecinos, parientes) y jamás se disculpaba. Era buscapleitos, provocador, burlón, irónico.
Jugaba con el miedo que nos producía perder el trabajo para
salirse con la suya, o porque sí.
A veces me dictaba largas horas y después me hacía romper todo.
Cualquiera de mis sugerencias era automáticamente descalificada.
Una vez cometí el error de mostrarle algo mío.
Yo estaba trabajando en la novela “Caídos en Combate” y tuve la mala idea de leerle el comienzo:
Ese día el General cayó antes de lo previsto. Estábamos en la sala debatiendo el manifiesto. Para ese entonces yo era un caído del catre que ni sospechaba el flagrante delito que constituía el querer un mundo sin caídos del mapa.
Con la cabeza gacha, la voz mínima, el terror de los cómplices, mi madre despachó a mis amigos.
Cuando quedamos solos, la bofetada brutal cayó sobre mi cara.
Mis dos hermanos mayores, Álvaro y Justo –ambos cadetes del Liceo- me miraban admonitoriamente.(1)
Entonces su maldad y su envidia se hicieron evidentes: se burló de mí. Yo no estaba –según él- ni siquiera en mis comienzos. Ahí empecé a odiarlo de veras.
Lo que más me jodió fue ese día que recibió a unos estudiantes que lo veneraban. Apenas idos, el viejo criticó duramente su deficiente (según él) educación, la pobreza de sus razonamientos, la falta de inteligencia de la juventud, toda. No aguantaba más.
(1) Del Cuento “Caidos en Combate” de la misma autora
Empecé a fantasear con dejar ese trabajo de enfermero no diplomado (él tenía serios problemas de salud y había que asistirlo), con dejar de tener que acompañarlo al baño y después desodorizar y pasar la escobilla, con dejar de tener que aguantar las llamadas diarias del Sr. Bronceado en su pedido de reportes.
En más de una ocasión pensé en volverme a la contaduría, al mercado, a donde fuera. Pero no podía. El deseo de quedarme era más fuerte.
No es fácil de confesar, pero yo quería presenciar el momento de su muerte: en mi cabeza, él sufría largamente tirado en su cama. Empezaría a hincharse como una boa, a supurar, a sangrar, a gemir. Sólo le quedaría yo, como suele ocurrirle a los viejos malditos.
En el momento final, me pediría perdón y, literalmente, reventaría. Seguramente descendería al infierno, donde, sin duda, ocuparía un lugar destacado.
Pero todo aquello no ocurría.
Yo ya iba para ocho años de servicios, seguía sin publicar y el viejo no se moría.
Cierto día me horrorizó el placer de que me produjo chocar con un ensueño. En él, yo me hacía cargo de poner fin a esta farsa.
Por supuesto, nada sabía de crímenes perfectos. Sólo podía visualizar una almohada sobre su cara, el oxígeno que no le daba, la medicación que le daba en exceso.
La idea comenzó a producirme un gozo apremiante. Desde que me despertaba, me regodeaba en la enumeración de todos los defectos del viejo, el recuento de sus maldades, con todo detalle.
Una y otra vez. Al terminar, la retahíla volvía a empezar. Por dentro, por supuesto.
Por fuera, yo era el asistente perfecto.
Una vez se me ocurrió buscar a alguno de los tipos malos de mi adolescencia. Ellos podían fingir un robo que terminara en asesinato del Prócer de las Letras. Veía los titulares en el diario.
Era hermoso.
Tuve que desechar, por el momento, la idea, dada la peligrosidad extrema de esta gente.
Además, no sabía cómo ubicarlos, si es que aún estaban vivos.
Aún hoy lamento haber ensayado mi plan con su pobre gato.
El sí que no tenía culpa de nada, pero el apremio y éxtasis consiguientes eran la de un adicto a la heroína.
Una mañana cualquiera mientras caminaba hacia su casa recibí la tercera señal. Ése era el día. No me importaba nada y estaba
completamente seguro de actuar impecablemente regido por el Universo.
Varias voces sonaban en mi cabeza. Creo que en vez de ir a trabajar debería haber ido al psiquiatra. Mi madre me hablaba;
los pibes del barrio me hablaban; las maestras me hablaban; Dios me hablaba. Todos menos el viejo.
Me hice fuerte y seguí camino. Ellos no iban a detenerme.
Abrí la puerta con sigilo. Él estaría en su cama. Una bocanada mordía mi estómago y entumecía mis músculos.
Caminé.
El tipo de traje al lado de la cama se dio vuelta. Era el Sr.Bronceado.-Pobrecito - me dijo el editor -se quedó anoche mientras dormía. (1) Del cuento "Caídos en Combate" de la misma autora. Queda hecho depósito legal.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


















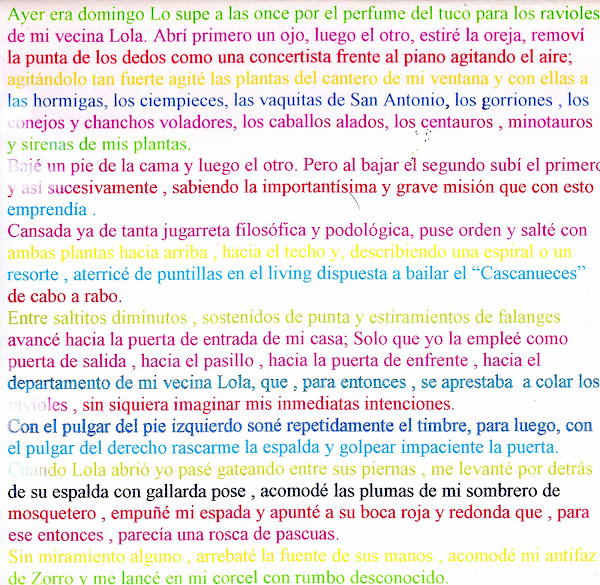

No hay comentarios:
Publicar un comentario